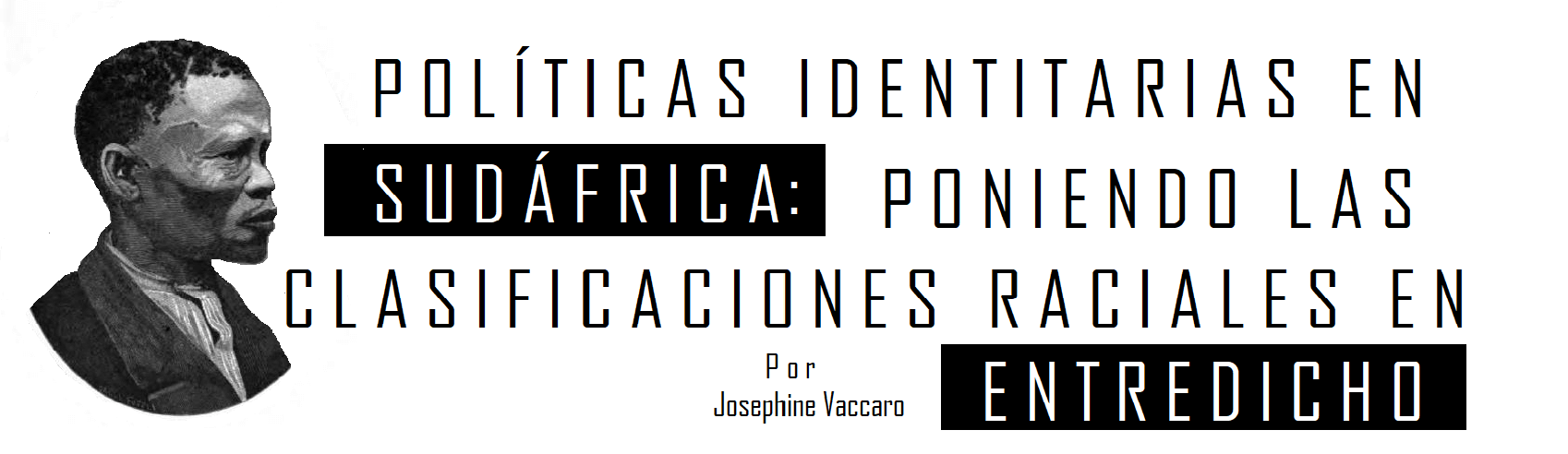
16 Ago Políticas identitarias en Sudáfrica: poniendo las clasificaciones raciales en entredicho
Escrito por Josephine Vaccaro, graduada en el Máster en Cultura y pensamiento de los pueblos negros de la UCM.
El censo sudafricano de 2022 reparte la población del país en cinco grandes categorías, heredadas de las clasificaciones establecidas en 1996, a saber:“negros africanos”, “blancos”, “personas de color”, “indio-asiáticos” y “otros”, para los restantes.. Pese a que las clasificaciones sean necesarias, lo que se cuestiona aquí es su aplicabilidad al ser humano. Más concretamente, de acuerdo con Bowker y Star (1999), las clasificaciones de este tipo implican un tipo ideal al cual aspirar para las personas reales. De este modo, por un lado, tiene lugar un proceso de esencialización de las identidades, y, por el otro, una politización de las mismas. En lo referente en concreto al caso sudafricano, es preciso tener en cuenta que las clasificaciones raciales son el producto de reiterados procesos de reclasificación emprendidos durante el Apartheid, desde los presupuestos del nacionalismo afrikáner.

Podemos entender la construcción de una identidad como parte de un proceso político que las genera y es influido por ellas. Así, su politización refuerza y reproduce las diferencias en lugar de resolverlas, como ocurre en particular con la pertenencia a una supuesta ‘raza’ o etnia. En otras palabras, las clasificaciones etno-culturales están dotadas de una carga político- social y el hecho de reducirlas a una ‘raza’ genera una identidad de lo más empobrecido, reprimiendo todas sus demás facetas. Asimismo, genera y propaga diversos estereotipos en torno a ellas. Para el filósofo Maré (citado en Abrahams, 2017, 73), “tanto las identidades sociales como los antagonismos terminan acomodados y atrincherados en dichas categorías”. Por ello, considera que la racialización de la identidad es un acto deshumanizante. Nadie conseguiría escapar a las consecuencias del sistema de clasificaciones raciales o a la adscripción al tipo puro.
Siempre que nos ocupamos de la cuestión de la etnia, es menester tener en cuenta los dos procesos contrastantes, pero simultáneos, que tienen lugar unificando a los miembros de un grupo, por un lado, y separándolos de los demás, por el otro. Dicho de otra manera, “la etnicidad puede considerarse el pilar fundamental de todo racismo […] la exclusión y superioridad cultural (etnocentrismo) no son el único ingrediente constitutivo […] también se le ha de pensar como portador de cultura” (Adam, 1994, 464). En cuanto al panorama sudafricano, el estudio de la etnicidad se ha dado principalmente en torno a cuatro ejes: la ‘raza’, la clase, la nación y el Estado. Asimismo, el imaginario sudafricano se fue desarrollando en confrontación con la mirada liberal y la marxista. Bekker (1993), en su análisis, añade la afrikáner nacionalista, lo que le permite recuperar la dimensión emocional, es decir, el apego afectivo respecto al Estado y sus símbolos. Tan cierto es esto para el nacionalismo afrikáner como lo es para el nacionalismo zulú. En todo etno-nacionalismo, la cuestión de la dignidad juega un rol importante. Tan es así, que se especula con que la herida ocasionada por un sentimiento de agravio comparativo o la “negación de un estatus y de unos derechos” hubieran podido socavar una transición pacífica en Sudáfrica. Por consiguiente, ambos nacionalismos, el afrikaner y el zulú,tuvieron que ser acomodados en la nueva Constitución ambos nacionalismos, aunque de un modo marginal. La cuestión de que perduren determinadas asociaciones grupales es analizada por Bekker (1993), quien afirma igualmente que es de esperar que se desarrolle una conciencia de una comunidad étnico/ racial y que no es concebible que tales asociaciones desaparezcan de inmediato, sino sólo en la medida en que se vayan abriendo nuevos espacios en donde poder introducir criterios diferentes que los raciales.

Durante el Apartheid, por apenas siete votos, se aprobó la Population Registration Act del 1950, que dividía a la sociedad en grupos poblacionales según un criterio racial intentando “clasificar algo imposible de clasificar”, en palabras del general Jan Smuts, líder de la oposición. Naturalmente a cada grupo se le otorgaron o no una serie de derechos civiles y políticos: negados a la población negroafricana. Se descartó la ascendencia como criterio de pertenencia, dado que inevitablemente todo sudafricano, en particular, todo afrikáner blanco tenía algo de sangre indígena o negra. Por tanto, se optó por los criterios de apariencia física o de asociación, es decir, de trato con personas de unos determinados colectivos. Así, el boxeador Ronnie Van der Walt fue desclasificado de blanco a persona de color justo la noche anterior a la celebración de un torneo, de acuerdo al criterio de asociación con personas de color o negroafricanas. Esto significó el fin de su carrera deportiva. En la actualidad, se replantea un dilema similar en el caso Glen Snyman, quien fue demandado por fraude de identidad, al haber haber marcado en su solicitud de trabajo la casilla ‘africano’ en lugar de persona ‘de color’. Se desestimaron los cargos y se pusieron en entredicho las clasificaciones raciales. Debbie Schäfer, del Consejo Ejecutivo de Cabo Oeste, se preguntaría por qué se había procedido a demandar a alguien por identificarse con una ‘raza’ determinada y enfatizaría el parecido al sistema del Apartheid. Para hacer frente a las injusticias, es preferible hablar de personas desaventajadas, lo que no tiene necesariamente que ver con la ‘raza’, concluiría.
En definitiva, se plantea un dilema ético moral acerca de las clasificaciones raciales. Para Maré, es deshumanizante en particular, porque crea “la idea del otro hostil”. Habiendo establecido que son parte de un proceso político que las genera y que, a su vez, es influido por ellas, existe un claro consenso acerca de la necesidad de despolitizarlas. Es más, el filósofo Degenaar (2000) afirma con mucha más contundencia la necesidad de desmantelar los binomios blanco/ opresor y negro/ oprimido. Para Maré, uno de los problemas más graves consiste en la visión de la ‘raza’ como algo dado. Su planteamiento debería regir el principio de “no racismo”, yendo más allá de la prohibición de discriminar o de asociarse sobre el supuesto de la ‘raza’. Para Adams (1994), el cumplimiento del principio de “no racismo”, inclusive en estos términos, requiere de un trabajo constante.
Bibliografía
Abrahams, C. (2017). Declassified: moving beyond the dead end of race in South Africa by Gerhard Maré. Transformation: Critical Perspective on Southern Africa. Transformation. 94, 71 – 75.
Adam, H. (1994). Ethnic versus Civic Nationalism: South Africa’s Non-Racialism in Comparative Perspective. South African Sociological Review, 7(1), 457 – 475.
Bekker, S. (1993). Ethnicity in focus. The South African case. Indicator SA.
Bowker G. C., y Star S. L. (1999), The Case of Race Classification and Reclassification under Apartheid, Sorting things out: classification and its consequences (195 – 225), Massachusetts Institute of Technology. https://doi.org/10.7551/mitpress/6352.003.0010.
Degenaar, J. (2000). “Multiculturalism: How Can the Human World Live its Difference?”. En W. E. van Vugt y G. Daan Cloete (Eds.), Race and Reconciliation in South Africa: A Multicultural Dialogue in Comparative Perspective (155 – 176), Lexington Books. Ebr. -Vally, R. (2001). Caste and colour in South Africa. Kwela Books y South African History Online.
ENCA, (2020). WC Education Dept withdraws fraud charges against Snyman. https://www.youtube.com/watch?v=cXsuKQBGZa8 [consultado en junio de 2025).
Fihlani, P. (14 de octubre de 2020). Glen Snyman: South African accused of fraud for saying he’s ‘African’. BBC. https://www.bbc.com/news/world-africa-54531457.
Gerhard, M. (2014). Declassified: Moving Beyond the Dead End of Race in South Africa. Jacana Media.
Gouws, A. (2008). Multiculturalism in South Africa: Dislodging the Binary between Universal Human Rights and Culture/Tradition, Politikon, 40(1), 35 – 55. DOI: doi.org/10.1080/02589346.2013.765674
Pietersen, H. (2002). In search of a Nation: Nation building in the new South Africa.
Safundi: The Journal of South African and American Studies 3(1), 1-18, DOI: 10.1080/17533170200203102
Zegeye, A. (2001). Social identities in the new South Africa. After Apartheid – volume 1. Kwela Books, y South African History Online.



